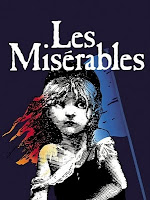Perder amigos*

A Paula Chávez, amiga excepcional
Discrepo de aquellos que opinan que los buenos amigos duran toda la vida. Como en cualquier tema en que dominen los sentimientos, esto puede ser cierto, pero también falso.
He conocido personas excelentes cuya amistad sincera no me ha durado más de una hora, y en algunas ocasiones mucho, muchísimo menos. Les basta poco tiempo para conocerme a fondo, enterarse de algunas de mis cualidades y de mi sobrado talento y entonces empezar a envidiarme. Lo que al principio eran sonrisas y buenas intenciones para con mi persona no tardan en volverse muecas de animadversión y patadas debajo de la mesa. Si al principio de una conversación mi locuacidad y mi buen humor me hacían digno de sus atenciones, ya después de media hora la capacidad de discusión y la manera tajante que tengo para refutar argumentos carentes de sensatez hacen evidente la intolerancia de mis interlocutores.
Claro que esto no ocurre siempre, pues conozco personas que han aprendido a prodigarme los favores de su amistad no obstante las incomodidades que mis virtudes puedan causarles. He llegado a pensar que si esos amigos del alma no me envidian debe de ser sin duda porque son más talentosos que yo, y que si bien hasta el momento no lo han probado, como el tigre, agazapados entre la maleza, esperan sus cinco minutos de lucidez para asestarle un zarpazo a mi genio. Quién sabe. La posibilidad está latente, pero quizás nunca llegue ese día, y si así fuera lo más grave que podría pasar sería que borrara sus nombres de mi agenda.
Por supuesto, tengo amistades que no sólo me superan en inteligencia, sino cuya belleza física (porque en la del alma no hay quien me gane) rebasa notoriamente mis características de mexicano promedio. A esas prefiero no frecuentarlas demasiado, y en todo caso me informo de sus vidas a través de terceros:
- ¿Has sabido algo de fulano?
- Sí, lo vi hace unos días. Acaba de divorciarse y su última novela es un fracaso... Está derrotado
- Pobre, prometía tanto.
Cuando esto ocurre me apresuro a llamarlos por teléfono y los consuelo de su tristeza informándoles de mi próximo viaje, de mi última conquista amorosa o de mi nuevo y jugoso contrato editorial. Seguro que se alegran --porque, ¿quién no se alegra de los triunfos de sus amigos?--, tanto que mientras me escuchan permanecen mudos, y sin encontrar la forma idónea de externarme sus felicitaciones cuelgan el teléfono y se ponen a pensar en lo bueno que es contar con amigos como uno, que los distraen de sus penas.
Amigas tengo muchas. Algunas son feas, otras, más. De las guapas prefiero huir. O me enamoro de ellas o (por la misma razón) me hago confidente de sus maridos y, por uno de esos misterios de la naturaleza humana, ambos terminan prescindiendo de mi confianza. Por eso prefiero las feas. Parto de un sencillo principio: si lo que se quiere es una amiga, lo mismo da que sea bella u horrible. Y de hecho elijo la fealdad por dos razones obvias:
La primera es que difícilmente se cae en tentaciones de la carne si ante nosotros tenemos algo que se quedó a medio camino entre una mujer y un agente de tránsito.
La otra es una razón que la literatura clásica y el Siglo de Oro no se cansaron de repetirnos: el Tempus Fugit, la mutabilidad de la belleza (“en tanto que de rosa y azucena...”). Es cierto. Una amiga fea difícilmente puede decepcionarnos; si después de no verla durante uno o dos años la volvemos a encontrar lo peor que puede pasar es que su fealdad se haya acrecentado; si ocurre lo contrario nos maravillaremos ante el milagro. En cambio suele ocurrir que una princesa que era hermosa hace algún tiempo, cuando desdeñaba nuestras pretensiones amatorias, no sea hoy más que una rana gorda que nos exige el beso del desencanto.
Estoy seguro de una cosa: un amigo que dura toda la vida no es un amigo, es un lastre. Durante todo ese tiempo está allí precisamente para recordarnos las horas que, desperdiciadas a su lado, pudimos haber invertido en tareas menos innobles: sembrar un árbol, escribir un libro, procrear (o hacer como que procreamos) un hijo.
Si bien acepto con resignación estoica la compañía de ciertos camaradas, detesto abrumar con mi presencia cotidiana a quienes han decidido honrarme con su cariño fraterno. Bastante difícil debe serles acarrear con sus propias cuitas como para, encima de eso, llevar a cuestas la carga abrumadora de tener un amigo iluminado por la sabiduría. Aún más estoicos deben de ser ellos a los ojos de Dios.
No creo en la amistad perpetua por una simple y llana razón: me resulta aburrido pensar que cuando tenga sesenta y cuatro años me seguiré viendo con un tipo que conocí a los quince, con quien nunca tendré un altercado --porque jamás me atreveré a confesarle las ganas que le tengo a su mujer--, para platicar las mismas cosas que treinta años atrás y acordarnos de gente que a esas alturas de la vida seguramente habrá superado hace tiempo el estado de putrefacción.
No me gustan, pues, esos amigos que exigen de uno no sólo la amistad, sino nuestra atención permanente. Caprichosos y malacostumbrados pensarán que estaremos allí por los siglos de los siglos para brindarles la muleta de nuestra deferencia, y váyase a saber si duremos tanto. Me parecen más oportunas esas veloces amistades de cantina, fraguadas al calor de los tragos. Ellas no solamente no exigen nuestra atención, sino que a cambio de la suya, y de escuchar confidencias que en otro contexto posiblemente ni siquiera les interesarían, únicamente piden el regalo de un trago miserable, y eso si no lo invitan primero. Como vienen se van, pero al igual que el Alka-Seltzer nos brindan “el rápido alivio”, sin sospechar que con ellas se va nuestra “resaca de todo lo sufrido”.
Sinceramente prefiero mil veces a mis enemigos: de ellos sí podré desconfiar abiertamente toda la vida, y si me apuñalan por la espalda tal hecho no podrá decepcionarme, pues sé bien que el polvo de su odio sobreviviría al Apocalipsis.
*Publicado originalmente en “Expresso”, suplemento de Correo de Hoy, Guanajauato, 27 de mayo de 2000.
Discrepo de aquellos que opinan que los buenos amigos duran toda la vida. Como en cualquier tema en que dominen los sentimientos, esto puede ser cierto, pero también falso.
He conocido personas excelentes cuya amistad sincera no me ha durado más de una hora, y en algunas ocasiones mucho, muchísimo menos. Les basta poco tiempo para conocerme a fondo, enterarse de algunas de mis cualidades y de mi sobrado talento y entonces empezar a envidiarme. Lo que al principio eran sonrisas y buenas intenciones para con mi persona no tardan en volverse muecas de animadversión y patadas debajo de la mesa. Si al principio de una conversación mi locuacidad y mi buen humor me hacían digno de sus atenciones, ya después de media hora la capacidad de discusión y la manera tajante que tengo para refutar argumentos carentes de sensatez hacen evidente la intolerancia de mis interlocutores.
Claro que esto no ocurre siempre, pues conozco personas que han aprendido a prodigarme los favores de su amistad no obstante las incomodidades que mis virtudes puedan causarles. He llegado a pensar que si esos amigos del alma no me envidian debe de ser sin duda porque son más talentosos que yo, y que si bien hasta el momento no lo han probado, como el tigre, agazapados entre la maleza, esperan sus cinco minutos de lucidez para asestarle un zarpazo a mi genio. Quién sabe. La posibilidad está latente, pero quizás nunca llegue ese día, y si así fuera lo más grave que podría pasar sería que borrara sus nombres de mi agenda.
Por supuesto, tengo amistades que no sólo me superan en inteligencia, sino cuya belleza física (porque en la del alma no hay quien me gane) rebasa notoriamente mis características de mexicano promedio. A esas prefiero no frecuentarlas demasiado, y en todo caso me informo de sus vidas a través de terceros:
- ¿Has sabido algo de fulano?
- Sí, lo vi hace unos días. Acaba de divorciarse y su última novela es un fracaso... Está derrotado
- Pobre, prometía tanto.
Cuando esto ocurre me apresuro a llamarlos por teléfono y los consuelo de su tristeza informándoles de mi próximo viaje, de mi última conquista amorosa o de mi nuevo y jugoso contrato editorial. Seguro que se alegran --porque, ¿quién no se alegra de los triunfos de sus amigos?--, tanto que mientras me escuchan permanecen mudos, y sin encontrar la forma idónea de externarme sus felicitaciones cuelgan el teléfono y se ponen a pensar en lo bueno que es contar con amigos como uno, que los distraen de sus penas.
Amigas tengo muchas. Algunas son feas, otras, más. De las guapas prefiero huir. O me enamoro de ellas o (por la misma razón) me hago confidente de sus maridos y, por uno de esos misterios de la naturaleza humana, ambos terminan prescindiendo de mi confianza. Por eso prefiero las feas. Parto de un sencillo principio: si lo que se quiere es una amiga, lo mismo da que sea bella u horrible. Y de hecho elijo la fealdad por dos razones obvias:
La primera es que difícilmente se cae en tentaciones de la carne si ante nosotros tenemos algo que se quedó a medio camino entre una mujer y un agente de tránsito.
La otra es una razón que la literatura clásica y el Siglo de Oro no se cansaron de repetirnos: el Tempus Fugit, la mutabilidad de la belleza (“en tanto que de rosa y azucena...”). Es cierto. Una amiga fea difícilmente puede decepcionarnos; si después de no verla durante uno o dos años la volvemos a encontrar lo peor que puede pasar es que su fealdad se haya acrecentado; si ocurre lo contrario nos maravillaremos ante el milagro. En cambio suele ocurrir que una princesa que era hermosa hace algún tiempo, cuando desdeñaba nuestras pretensiones amatorias, no sea hoy más que una rana gorda que nos exige el beso del desencanto.
Estoy seguro de una cosa: un amigo que dura toda la vida no es un amigo, es un lastre. Durante todo ese tiempo está allí precisamente para recordarnos las horas que, desperdiciadas a su lado, pudimos haber invertido en tareas menos innobles: sembrar un árbol, escribir un libro, procrear (o hacer como que procreamos) un hijo.
Si bien acepto con resignación estoica la compañía de ciertos camaradas, detesto abrumar con mi presencia cotidiana a quienes han decidido honrarme con su cariño fraterno. Bastante difícil debe serles acarrear con sus propias cuitas como para, encima de eso, llevar a cuestas la carga abrumadora de tener un amigo iluminado por la sabiduría. Aún más estoicos deben de ser ellos a los ojos de Dios.
No creo en la amistad perpetua por una simple y llana razón: me resulta aburrido pensar que cuando tenga sesenta y cuatro años me seguiré viendo con un tipo que conocí a los quince, con quien nunca tendré un altercado --porque jamás me atreveré a confesarle las ganas que le tengo a su mujer--, para platicar las mismas cosas que treinta años atrás y acordarnos de gente que a esas alturas de la vida seguramente habrá superado hace tiempo el estado de putrefacción.
No me gustan, pues, esos amigos que exigen de uno no sólo la amistad, sino nuestra atención permanente. Caprichosos y malacostumbrados pensarán que estaremos allí por los siglos de los siglos para brindarles la muleta de nuestra deferencia, y váyase a saber si duremos tanto. Me parecen más oportunas esas veloces amistades de cantina, fraguadas al calor de los tragos. Ellas no solamente no exigen nuestra atención, sino que a cambio de la suya, y de escuchar confidencias que en otro contexto posiblemente ni siquiera les interesarían, únicamente piden el regalo de un trago miserable, y eso si no lo invitan primero. Como vienen se van, pero al igual que el Alka-Seltzer nos brindan “el rápido alivio”, sin sospechar que con ellas se va nuestra “resaca de todo lo sufrido”.
Sinceramente prefiero mil veces a mis enemigos: de ellos sí podré desconfiar abiertamente toda la vida, y si me apuñalan por la espalda tal hecho no podrá decepcionarme, pues sé bien que el polvo de su odio sobreviviría al Apocalipsis.
*Publicado originalmente en “Expresso”, suplemento de Correo de Hoy, Guanajauato, 27 de mayo de 2000.